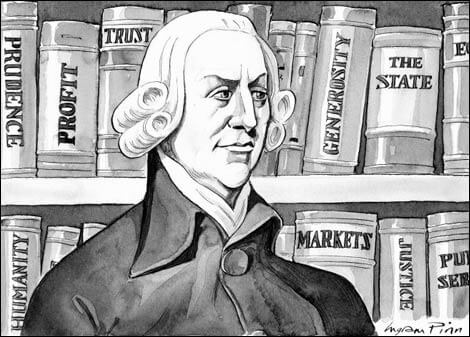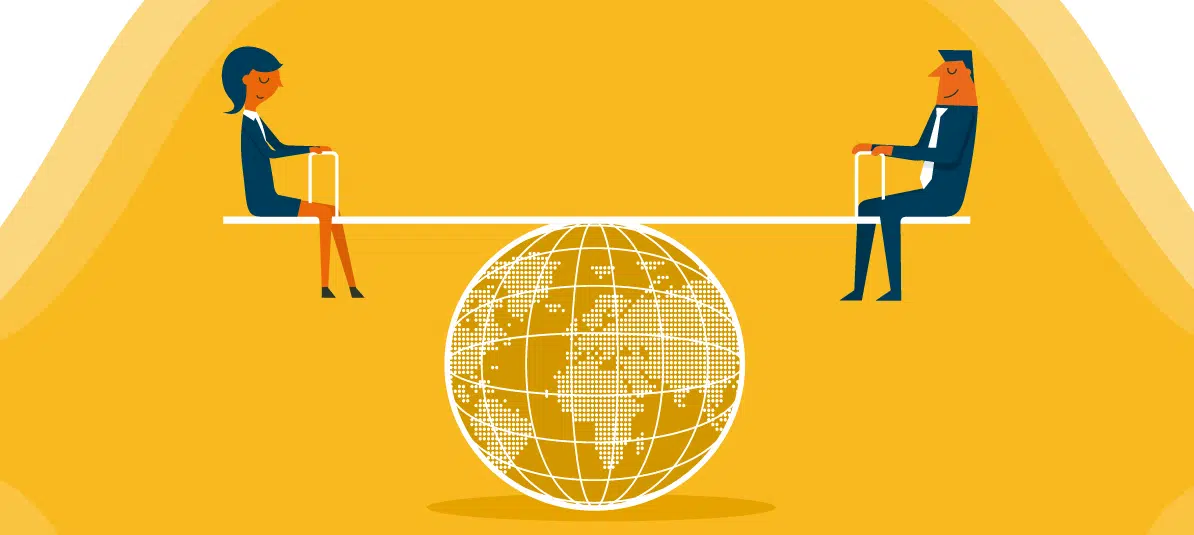Romel Arévalo V. 31/05/2024. Quito.
La teoría clásica, parte del supuesto que los individuos usan la información eficientemente y que no cometen errores sistemáticos en sus expectativas. Además, esta escuela o teoría menciona que el equilibrio de los mercados está dado por los agentes económicos, quienes determinan salarios y precios, así se logra el pleno empleo y se maximizan los beneficios y el bienestar económico general (MONTOYA & PORTILLA, 2009, pág. 118). De acuerdo a lo mencionado por (BORJA, 2018, pág. 19), el modelo de Estado Liberal siguiendo la consigna del laissez-faire, laissez-passer se encorsetaba a reconocer los derechos a la igualdad formal y libertad económica de los individuos. Sin embargo, aquello no garantizaba una solución real a los problemas sociales y económicos de la población, uno de ellos, el acceso a la seguridad social.
Los clásicos sostenían que la división del trabajo se encuentra ligada a la extensión del mercado. Es decir que, entre más división exista será porque la productividad del trabajo se ha incrementado, de tal forma que si esta crece aumenta la necesidad de intensificar la división del trabajo y especializar tareas (MONTOYA & PORTILLA, 2009, pág. 118). En posteriores blogs describiremos cómo a partir del siglo XVII se pone en tela de duda la capacidad del sector privado para satisfacer eficientemente las necesidades de consumo de la sociedad, producto de la intensificación de las diferencias económicas y sociales desencadenadas a raíz de la Revolución Industrial.
Las falencias en la distribución de la producción generadas en aquella época por el Estado Liberal provocaron la adopción de un nuevo modelo, que sin relegar al capitalismo, buscaba la integración de las clases sociales más desfavorecidas, a través de lo que se conoció como un Estado de Bienestar (BORJA, 2018, pág. 19). Este nuevo modelo de Estado pretendía mantener el modo de producción capitalista mediante un esquema de bienestar social regido por cuatro principios: a) democracia participativa, b) soberanía popular, c) primacía de los derechos inalienables y d) responsabilidad social (PICARDI & USECHE, 2006, pág. 195). En el contexto claro de seguridad social, la intervención del Estado tiene sentido en el momento que se encamina a evitar el desfinanciamiento del seguro social.
Si bien es cierto, la seguridad social existía incluso antes del nacimiento mismo del Estado contemporáneo. A raíz de la Revolución Francesa y la consecuente caída del régimen monárquico absolutista se dieron una serie de cambios sociales, especialmente aquellos que impulsaban la libertad de mercado y propiedad privada (BORJA, 2018, pág. 18). Sin embargo, un Estado de Bienestar puede también acarrear ciertas incertidumbres. En tanto que se constituye a todas luces, como un proceso de sustitución de la elección individual por una elección colectivista, que encabeza un ingeniero social con capacidad de decidir qué es lo que más conviene a cada una de las personas bajo su gobierno y como tal de regular las actividades productivas y relaciones laborales (PEREZ & DOMÍNGUEZ, 2012, pág. 80).
En el siguiente blog analizaremos cómo el intervencionismo estatal, en contraposición a la teoría económica clásica, intenta regular el laissez-faire laissez-passer en la relación empleador-trabajador. Planteando como eje central de la solución, la cooptación de una parte de los recursos del conglomerado social, con el fin de destinarlos a satisfacer aquellas necesidades no cubiertas por el mercado eficiente. En Alemania, la intervención del Estado en los seguros sociales, en un primer momento se limitó a controlar dicha relación empleador-trabajador y en segunda instancia aseguró la cobertura del riesgo de pérdida de ingreso del trabajador industrial (PEREZ & DOMÍNGUEZ, 2012, pág. 78).
El primer avance del intervencionismo estatal en la administración de los seguros sociales se da en Alemania a fines del siglo XIX, bajo el gobierno de Otto Von Bismarck, canciller de la época. Bismarck afirmaba que el seguro social debía ser un sistema creado y dirigido por el Estado. En el contexto de la época, el propósito intrínseco era desintegrar las corrientes socialistas obreras iniciadas en Gran Bretaña y que recorrían Europa a raíz de la Revolución Industrial y la intensificación de las diferencias socioeconómicas que trajo consigo (DE LA CUEVA, 1959, pág. 41). Ya en el año 1889, bajo las doctrinas de Bismarck, Alemania se había convertido en el primer Estado en mantener un programa de seguro social que brindara protección para la vejez de sus afiliados (RUIZ, 2011, pág. 40).
El segundo impulso que tuvo la intervención del Estado en los seguros sociales se dio a cuenta de Sir William Beveridge, mismo que influyó en la formulación de políticas sobre seguridad social en el mundo, las teorías de Beveridge contemplan que la seguridad social debe extenderse a todos los integrantes de la población, teniendo por efecto el establecimiento obligatorio de una solidaridad que permitiera para aquel entonces soportar con menor dificultad la carga económica para el Estado (BOWEN, 1992, pág. 77). Puntualmente planteaba la necesidad de cubrir el riesgo de deterioro de ingresos de la población, garantizando una renta regular en caso de siniestros relacionados con enfermedad, accidentes de trabajo, muerte, vejez, maternidad o desempleo (BORJA, 2018, pág. 23).
La principal diferencia con el modelo de Bismarck radica en que el financiamiento de las prestaciones del seguro social debía ser tripartito. Es decir, para Beveridge las prestaciones debían ser costeadas por trabajadores, empleadores y el nuevo agente: el Estado (BORJA, 2018, pág. 23). El seguro social se constituiría como un sistema generalizado para la población, independientemente de su renta. Esta medida sólo es viable con una intervención no sólo regulatoria del Estado, sino también económica. Al principio, el modelo definió una sola cotización para todos los riesgos y de la misma cuantía para todos, rentas uniformes y suficientes cualquiera sea el nivel de ingreso de los interesados. Además, debería ser centralizado mediante un servicio público único controlado por el Estado (LLANES, 2018, pág. 31).
Referencias bibliográficas y electrónicas:
- BORJA, P. (2018). La descapitalización del IESS vs el derecho de los afiliados. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- BOWEN, A. (1992). Introducción a la Seguridad Social. Santiago.
- DE LA CUEVA, M. (1959). Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. México.
- LLANES, H. (2018). El IESS al borde del abismo. Quito.
- MONTOYA, M., & PORTILLA, L. (2009). Teoría económica clásica acercada a la realidad. Universidad Tecnológica de Pereira.
- PEREZ, A., & DOMÍNGUEZ, S. (2012). El Concepto de Seguridad Social: Una aproximación a sus alcances y límites. Bogotá.
- PICARDI, M., & USECHE, J. (2006). Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho.
- RUIZ, M. (2011). Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México. Culiacán.